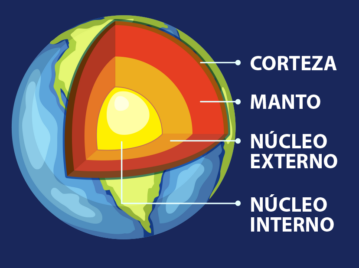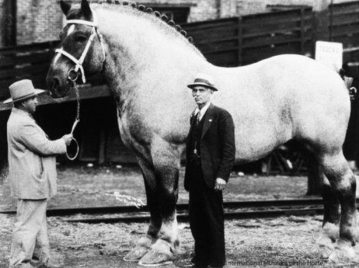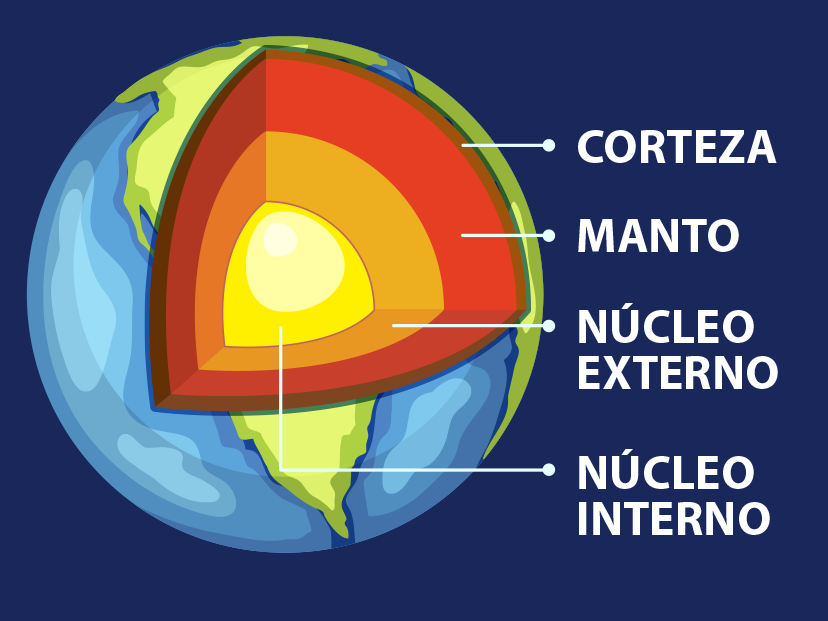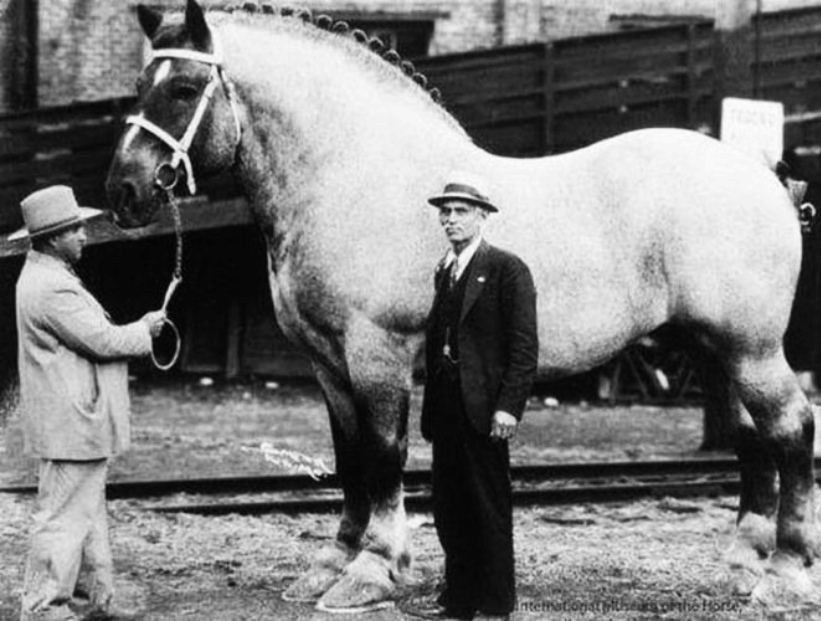En aquella Buenos Aires de calles de tierra, que la oscuridad de la noche transformaba en bocas de lobo, los pequeños no deseados sobrevivían si tenían mucha suerte. Si no, quedaban a merced de los más diversos peligros. Podían morir atropellados por los transeúntes o algún carruaje, dado que se veía muy poco; ahogados, congelados por el frío o acosados por el hambre o la sed. Hasta que un grupo de vecinos, encabezados por Marcos José de Riglos, logró que el virrey Vértiz abriera una casa para albergar a los niños abandonados o expósitos (la palabra viene de expuestos). Con el tiempo, ese lugar fue llamado “casa cuna” y dio origen al primer hospital de niños, el Pedro de Elizalde, ubicado en el barrio de Barracas.

El primer niño recibido en la casa fue una beba, a la que bautizaron Feliciana Manuela. Era 1780. En los siguientes diez años ingresaron dos mil niños. Para que las personas que abandonaban a las criaturas pudieran mantenerse anónimas, se había inventado un ingenioso sistema. En un hueco del frente del edificio había un armazón giratorio de madera, donde se depositaba al niño y se hacía sonar una campanita. Entonces un empleado, dentro de la casa, hacía girar el aparato y recogía al niño.

¡A leer!
La Casa de Niños Expósitos tenía un presupuesto tan pequeño como sus habitantes. El principal recurso provenía de la edición de libros en la imprenta oficial, llamada por eso Imprenta de Niños Expósitos. Ahí se editaba, por ejemplo, La Gaceta de Buenos Aires. Y allí fue también donde Manuel Belgrano publicó el Correo de Comercio.